 El pasado verano vinieron a visitarme Carla y Víctor. Él fue mi figura paternal de ese semestre, a Carla la conocía de más tiempo. Una holandesa que lo dejó todo para vivir con algún lugareño guapo en una comuna ochentera del que ahora es su pueblo de adopción. Se nos acababa de enamorar otra vez y quiso presentarnos al flamante novio, un italiano que empezaba a hacerse cargo de uno de tantos pubs que últimamente abarrotan el paseo marítimo. Al paso que va, no me extrañaría que reuniese otra vez sus cosas, descendiese de sus queridas alturas y se mudase a dos pasos de mi nuevo hogar. Nos sentamos en la terraza de uno de tantos chiringos que proliferan por allí. Mientras Luigi y ella dejaban caer la baba el uno por el otro sin enterarse de lo que ocurría en el mundo, Victor y yo descubrimos una escena de lo más chusca que se estaba desarrollando a nuestros pies. Escuchamos atentamente y nos lanzamos mensajes mudos. Por encima de los murmullos de la pareja, pudimos oír este diálogo:
El pasado verano vinieron a visitarme Carla y Víctor. Él fue mi figura paternal de ese semestre, a Carla la conocía de más tiempo. Una holandesa que lo dejó todo para vivir con algún lugareño guapo en una comuna ochentera del que ahora es su pueblo de adopción. Se nos acababa de enamorar otra vez y quiso presentarnos al flamante novio, un italiano que empezaba a hacerse cargo de uno de tantos pubs que últimamente abarrotan el paseo marítimo. Al paso que va, no me extrañaría que reuniese otra vez sus cosas, descendiese de sus queridas alturas y se mudase a dos pasos de mi nuevo hogar. Nos sentamos en la terraza de uno de tantos chiringos que proliferan por allí. Mientras Luigi y ella dejaban caer la baba el uno por el otro sin enterarse de lo que ocurría en el mundo, Victor y yo descubrimos una escena de lo más chusca que se estaba desarrollando a nuestros pies. Escuchamos atentamente y nos lanzamos mensajes mudos. Por encima de los murmullos de la pareja, pudimos oír este diálogo:
-Señora… Pulseras, relojes, anillos. ¿Qué gusta? ¿Quiere mirar?
Ella era Sofía. En la zona es conocida por todos. Siempre que viene se aloja en el Carátula. Musculosa, adicta a los rayos UVA, con un buen castellano cuyo acento es un enigma, suele atravesar muy temprano el paseo marítimo, a toda velocidad, con una cinta en el pelo y la mínima expresión de unos shorts, a cualquier época del año y caiga lo que caiga. Estaba recostada en el césped, dos metros por debajo del mirador dónde nos habíamos instalado nosotros, sobre la esterilla y al pie de la palmera, con su biquini amarillo chillón. Tenía una revista en las manos y no parecía necesitar charla. Levantó la vista a medias y a través de las gafas de sol echó una ojeada al que vendía, un africano guapo con veinte años mal contados y un rostro angelical.
-No, muchas gracias.
Y siguió leyendo. Creímos que ahí acabaría todo, pero la vida, cuando atiza, suele ser implacable y el muchacho debía haber recibido palos a mansalva. Puede que creyese haber encontrado un filón. Ni corto ni perezoso, extendió el atadijo de abalorios a los pies de Sofía, casi rozando sus uñas pintadas de verde. Ella, que se estaba recostando otra vez, se agitó un poco debido a la sorpresa y le miró de nuevo. Él chaval la recibió sonriente, debía tener la situación muy medida. Alzó con brío dos pulseritas, muy delgadas y de colores muy vivos. Puro plástico.
-Regalo. – Y las acercó a la cara de Sofía.
A ella le enterneció verlo tan solícito. Las cogió, se las puso, no tuvo el valor de rechazarlas. El chaval se adivinaba indefenso: se ablandó, echó mano al bolso, revolvió un poco allá dentro.
-Espera, no te vayas.
El otro no tenía ninguna intención de marcharse. Se había quedado en cuclillas, con sus vaqueros grises, la camisa azulada y una media sonrisa de triunfo.
Mientras nuestros colegas seguían pelando la pava, Victor y yo –desde nuestra atalaya improvisada, medio ocultos por la baranda– no perdíamos detalle del asunto. El camarero se acercó a preguntar algo pero dejamos que Carla se encargase de él. No estábamos para atender a nadie.
Sofía sacó un monederito de rejilla, contempló enternecida sus pulseras, vi brillar una moneda de dos euros. Pero el chico aún no pensaba dejarla escapar.
-Toma. ¡Que te vaya bien! – y le alargó el dinero. Él ni siquiera se inmutó.
-Mujer simpática.
-Muchas gracias.
-Tú y yo amigos, ¿quieres? – Y su mano, como un rayo, atrapó la moneda.
Victor y yo nos miramos con gesto cómplice, habíamos entendido la jugada. Pero la buena de Sofía no supo reaccionar a tiempo.
-Hay ningún trabajo.
-Hay ningún trabajo.
-Bueno, pero seguro que tienes suerte dentro de poco; te la mereces por ser majete y buen chico.
-No, no. – El muchacho endureció la voz y el gesto – Más gente no. Tú y yo solos.
Ella comprendió entonces. Retrocedió hasta la palmera, podíamos leer la consternación en la curva de sus labios. Era fácil adivinar por su aspecto a una mujer juiciosa cuyos hijos se habían emancipado pronto. Unos hijos, probablemente, de más edad que el bello y despistado buhonero. Atrapada en mitad del disparate, sin esperarlo ni merecerlo, alzó las gafas, se las puso de diadema y pudimos distinguir el gesto adusto, un parpadeo de rechazo, el brillo hostil de sus ojos, la furia manifiesta.
Ella comprendió entonces. Retrocedió hasta la palmera, podíamos leer la consternación en la curva de sus labios. Era fácil adivinar por su aspecto a una mujer juiciosa cuyos hijos se habían emancipado pronto. Unos hijos, probablemente, de más edad que el bello y despistado buhonero. Atrapada en mitad del disparate, sin esperarlo ni merecerlo, alzó las gafas, se las puso de diadema y pudimos distinguir el gesto adusto, un parpadeo de rechazo, el brillo hostil de sus ojos, la furia manifiesta.
-¡Largo de aquí! ¡Vete!
Pero el chico había conseguido esfumarse antes, incluso, de que ella acabara de hablar. Ágil, veloz como un gamo, se había alejado a escape en cuanto pudo recoger los bártulos. El ademán de la mujer no admitía dudas. Antes que ella, habían hablado sus gestos.
 Me fijé en cómo apartaba la revista, inhalaba aire y se miraba las puntas de los dedos. Estaba buscando la calma perdida. Se frotaba las pantorrillas. Volvía a suspirar.
Me fijé en cómo apartaba la revista, inhalaba aire y se miraba las puntas de los dedos. Estaba buscando la calma perdida. Se frotaba las pantorrillas. Volvía a suspirar.
 Me fijé en cómo apartaba la revista, inhalaba aire y se miraba las puntas de los dedos. Estaba buscando la calma perdida. Se frotaba las pantorrillas. Volvía a suspirar.
Me fijé en cómo apartaba la revista, inhalaba aire y se miraba las puntas de los dedos. Estaba buscando la calma perdida. Se frotaba las pantorrillas. Volvía a suspirar.
-Vosotros, ¿qué? –dijo Carla– ¿Cómo va? ¿Os estáis aburriendo?
Su bohemio de camisa floreada apoyó un brazo en el respaldo y bebió un sorbo de mojito con toda la cachaza del mundo. Se apeaban de la nube los dos.
-Ni hablar. –respondió Victor con una sonrisa– Nosotros aburrirnos…
-Jamás. Antes muertos –completé yo.
Empezaba a refrescar. Sofía se había echado un pareo por los hombros, apoyó la espalda en la palmera, volvió a coger la revista.
Empezaba a refrescar. Sofía se había echado un pareo por los hombros, apoyó la espalda en la palmera, volvió a coger la revista.
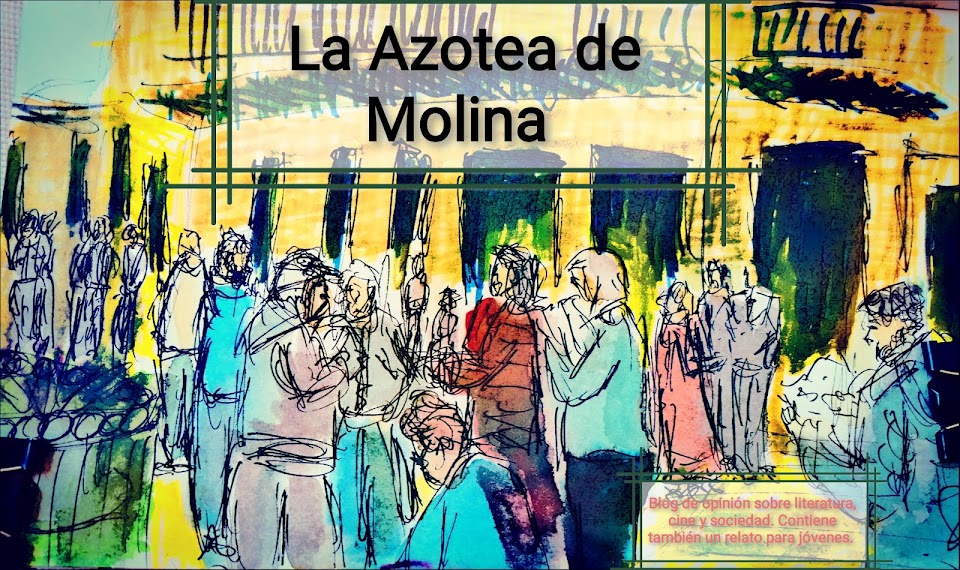

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Explícate: